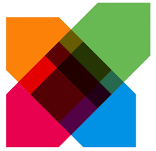Cargando...
Artículo
01 noviembre, 2017
La psicología económica
Uno de los campos que más me fascinan es el de la psicología. No muchas personas saben que mis estudios fueron en este ámbito, y que aprendí sobre cómo tratar y analizar actitudes y comportamientos de grandes grupos para extraer insights estratégicos. Mi familia también se dedica al estudio de la mente y sus enigmas; no solo desde el plano psicológico, que también, sino desde el biológico y neurocientífico. Por eso, siempre que me topo con algún texto que aborda la relación entre la psicología y el entorno empresarial, lo leo con especial atención.
Hace unos días el periódico Expansión publicaba un artículo de Manuel Conthe titulado «El nexo entre la psicología y la economía». Conthe destacaba la valiosa trayectoria del Premio Nobel de Economía Richard Thaler, académico e impulsor de la «psicología económica» —o behavioral economics para los políglotas— fundada por los psicólogos israelitas Amos Tversky y Daniel Kahneman y pensé que sería una buena idea que yo también escribiera algo al respecto.
Lo cierto es que mi primera reacción al conocerse el ganador del Premio Nobel fue de inmensa alegría, pues nos obliga a poner foco en un ámbito de gran relevancia para el presente y futuro empresarial. Uno de los descubrimientos clave de este campo es que los seres humanos atendemos solo al cambio —ganancias o pérdidas— que se produce respecto a la referencia, no al nivel final de llegada. Es decir, nos duele mucho más soportar un gasto (pérdida) que dejar de percibir un ingreso (lucro cesante). Las investigaciones de Thaler impulsaron conceptos como el efecto dotación o endowment effect, que consiste en que otorgamos más valor a un objeto si ya es nuestro, en comparación con el mismo objeto nuevo; o el mental accounting, que hace que no consideremos fungible el dinero, sino que tengamos en cuenta la etiqueta que atribuimos a su suma. Además de ser fascinante, esta aplicación de la psicología al mundo de la economía proporciona soluciones prácticas e inteligentes a los problemas del día a día.
Por suerte, las publicaciones que aúnan estos dos ámbitos son cada vez más numerosas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó este verano un documento sobre los mecanismos psicológicos que intervienen en la toma de decisiones de inversión, en el que se mostraba cómo nuestras decisiones están motivadas por diferentes sesgos. Y si recordáis el estudio Building Belief: A New Model For Activating Corporate Character & Authentic Advocacy, la Arthur W. Page Society señalaba las ciencias del comportamiento como uno de los ámbitos que todo CCO debería controlar. Los artículos de investigación sobre el neuromarketing crecen como la espuma en los buscadores académicos. Y, claro está, también surgen los eventos relacionados. Justo hoy me ha llegado al correo la invitación a las clases magistrales que la Fundación Ramón Areces, en colaboración con The London School of Economics and Political Science, impartirá durante los días 27, 28 y 29 de noviembre bajo el título Replanteando la economía: enfoques conductuales y psicológicos.
Desde la gestión de intangibles, un campo en el que llevo inmerso ya muchos años, también le hemos dedicado infinitas horas a estudiar los aspectos psicológicos de la economía. De hecho, en los últimos años hemos conseguido demostrar que existe una relación clara entre ciertos comportamientos y el indicador global de reputación, que es una variable emocional que se construye a partir de cuatro atributos emocionales: admiración, respeto, confianza y buena sensación, y que puede explicarse a través de siete dimensiones compuestas de atributos racionales. Es decir, cuanto mejor sea la reputación de una organización, más capaz será de influir y desencadenar comportamientos de valor. Creo que es obvio cómo afectará a los resultados del negocio el hecho de que nuestros grupos de interés quieran invertir, comprar, recomendar o desarrollar su talento en nuestra organización. Por este motivo, áreas como la psicología, la sociología, las ciencias del comportamiento, la economía, la neurociencia, las matemáticas o la analítica de datos son esenciales para avanzar en el desarrollo de modelos y herramientas que nos permitan gestionar de forma excelente los intangibles de las organizaciones, elementos que explican más del 50 % del valor total de una organización.
Lo bueno es que cada vez más se concibe la empresa como un ente formado por personas y con particularidades específicas. Las ciencias que abordan las diferentes aristas de la mente nos acercan a la parte más humana de las organizaciones, las hacen más amables para todos sus públicos y ayudan a forjar una reputación positiva. De nuevo, la multidisciplinariedad llama a la puerta para ofrecer soluciones eficaces y proponernos nuevos retos. Los límites entre unas ciencias y otras se diluyen poco a poco: aprovechémoslo y aprendamos todo lo que podamos. Es una oportunidad para el cambio que no debemos dejar escapar.